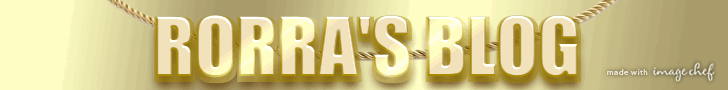Escribe Manuel Cadenas Mujica
Circula en diversos ámbitos la idea de que el pensamiento bíblico cristiano es esencialmente machista. Específicamente Pablo es sindicado por muchos comentaristas como un exponente de esta clase de tendencia a partir de algunas afirmaciones de sus cartas, e incluso se le ha contrapuesto a la figura de Jesús de Nazaret, quien como es ampliamente conocido no dio motivo alguno para recibir esa calificación, rodeado como estuvo de mujeres que con gran fidelidad y dedicación lo acompañaron en su labor durante sus tres años de ministerio terrenal y aún después, sin que él mostrase el menor talante discriminador, a diferencia de muchos líderes de su época.
Sin embargo, como suele suceder cuando se leen textos escritos hace dos mil años con ojos posmodernos y anteojos ideológicos, no se le hace justicia al gran rabino y apóstol. Más allá de aquellas afirmaciones que deben ser interpretadas en su respectivo contexto histórico, situacional, literario y teológico, hay dos elementos que nos permiten desechar esa idea rotundamente. El primero, que igual que Jesucristo, el ministerio de Pablo estuvo siempre compartido hombro a hombro con mujeres, que recibieron responsabilidades muy importantes, como refieren los saludos de sus cartas y otras referencias. Y el segundo, la afirmación más categórica del Nuevo Testamento acerca del rol de la mujer en el reino de Dios:
“Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús”.
(Gálatas 3:28 Nueva Traducción Viviente).
A fuerza de soslayar estas evidencias y de asumir los prejuicios y modas ideológicas contemporáneas (mayoritariamente ateas o agnósticas), gran parte del pensamiento cristiano y no cristiano no ha sabido tener el cuidado que demanda el viejo refrán medieval recogido por Lutero: “Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten”, que traducido es: “No tirar al bebé junto con el agua del baño”. Un refrán que aplica a la locura de quienes, por deshacerse de algo malo, desechan también todo lo bueno.
Decididas a corregir los males que ha traído el machismo a la humanidad –en especial, al género femenino–, o en su afán de prevenir los inconvenientes que el feminismo podría acarrear a las sociedades, ellas y ellos han descartado la profunda sabiduría que contiene el pensamiento bíblico cristiano en relación a los roles diferenciados y complementarios que varones y mujeres han recibido como responsabilidad vital de parte de Dios en la ecología del Reino.
“Ni machismo, ni feminismo, sino todo lo contrario”; si bien como una anecdótica afirmación política resultó jocosamente contradictoria, aplicada a este tema la frase adquiere más bien una dimensión profunda y seria, por cuanto ambos extremos ideológicos han incurrido en iguales distorsiones.
El machismo ha sido definido semánticamente por el DRAE como una expresión derivada de la palabra “macho” que consiste en una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Pero en su sentido más estricto, hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto. Esto se expresa de diversas maneras: leyes discriminatorias hacia la mujer, diferencia de tratamiento en el caso del adulterio o embarazo prematrimonial, discriminación en las actividades económicas y la división del trabajo, negación del derecho a voto u otros derechos civiles, educación sexista y, cómo no, discriminación religiosa, no podemos negarlo.
Su contraparte, el feminismo, es un conjunto muy amplio de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos, cuyo punto de confluencia es el objetivo de conseguir la igualdad de derechos entre varones y mujeres, en tanto que seres genéricamente humanos. Ideología eminentemente crítica, que se ha definido históricamente por contradicción, ha obtenido importantes cambios sociales: el sufragio femenino, el empleo igualitario, el derecho a solicitar el divorcio, el derecho de controlar sus propios cuerpos y decisiones médicas como el aborto o interrupción voluntaria del embarazo, entre otros.
Hasta ahí, bien con casi todo. Pero precisamente porque equivocadamente el machismo ha pretendido por siglos contar con el aval de la revelación bíblica, el segundo ha terminado “tirando al bebé junto con el agua del baño”. Es decir, ha ido forjando un pensamiento en el que se niega la existencia de un “rol femenino” propiamente dicho fruto de una realidad consubstancial a la mujer, y lo atribuye a la mera construcción cultural. Es decir, cuestiona cualquier construcción de la feminidad y de la mujer –incluido el bíblico– por haber sido forjado en el contexto de una visión del mundo “androcentrista”.
Es más: por esa misma razón el feminismo también cuestiona la construcción de la masculinidad, del concepto de varón, considerándolo igualmente artificial, cultural. De ahí su decidido apoyo a los movimientos homosexuales en su amplia gama de expresiones.
Aquí volvemos a nuestra premisa: no se hace justicia a la Escritura cuando se le atribuye machismo, como tampoco se le haría justicia si se le atribuyese feminismo. Aunque la Palabra de Dios registra, sin duda, el pensamiento y conducta machista del mundo antiguo, eso no quiere decir que lo avale. La revelación divina encarnada luego en Jesucristo nos conduce por otro derrotero que, de un lado, descarta ambos extremos y, de otro, recala en territorios en los que es necesario aceptar como punto de partida una voluntad creadora divina y un diseño de géneros complementario.
En cierto modo, no se equivocaría el feminismo si señalase que este diseño de géneros bíblico es un producto cultural. Claro que lo es. Sin embargo, para los hombres y mujeres que creemos en la existencia de un Ser Supremo Creador de todo lo existente, encarnado y revelado en Jesús de Nazaret, este producto cultural no es humano, pues tiene un origen supremo y perfecto. Uno en el que la feminidad y la masculinidad ni se excluyen ni se atropellan en ningún sentido, sino que, por el contrario crean una sinergia de enorme potencia.
Así, la enseñanza bíblica sobre la sujeción de la esposa al esposo en el matrimonio no es machista en forma alguna si se toma en cuenta que el esposo, como contraparte, tiene el deber de amarla “tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella”. Es decir, de una manera sacrificial y superlativa. ¿O acaso pensamos que la obediencia de los hijos a los padres, o de los empleados a sus empleadores, establece una afrenta a su condición igualitariamente humana? Iguales pero diferentes; un juego de roles de perfecta armonía, una ecología social cuyos frutos hablan por sí mismos sanamente aplicados en el núcleo familiar.
Eso no establece supremacías de ningún tipo o supone que en materias como la parental, familiar, laboral o profesional, entre otras, varón o mujer sean más o menos aptos, superiores ninguno respecto del otro. De hecho, las extraordinarias mujeres solteras o viudas que deben asumir el rol de padre y madre (como parece haber sido el caso de la madre del propio Jesús y de varias figuras de la antigüedad bíblica) son una realidad que elimina de plano esa clase de paradigmas machistas (como el de la fortaleza masculina y la debilidad femenina, o el de “los hombres no lloran” y “las mujeres a la cocina”, por citar los menos nocivos) que tanto daño han ocasionado al mensaje de las buenas noticias de Jesucristo.
Que todos los hombres y mujeres que hemos abrazado el mensaje del evangelio podamos vivir plenamente en esa ecología de origen divino. Que nuestra masculinidad y feminidad brillen con la luz intensa del propósito divino, honrando a un Dios que no hace acepción de personas, lejos de machismos obsoletos y de feminismos que terminan arrojando al bebé junto con el agua del baño.
Sin embargo, como suele suceder cuando se leen textos escritos hace dos mil años con ojos posmodernos y anteojos ideológicos, no se le hace justicia al gran rabino y apóstol. Más allá de aquellas afirmaciones que deben ser interpretadas en su respectivo contexto histórico, situacional, literario y teológico, hay dos elementos que nos permiten desechar esa idea rotundamente. El primero, que igual que Jesucristo, el ministerio de Pablo estuvo siempre compartido hombro a hombro con mujeres, que recibieron responsabilidades muy importantes, como refieren los saludos de sus cartas y otras referencias. Y el segundo, la afirmación más categórica del Nuevo Testamento acerca del rol de la mujer en el reino de Dios:
“Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús”.
(Gálatas 3:28 Nueva Traducción Viviente).
A fuerza de soslayar estas evidencias y de asumir los prejuicios y modas ideológicas contemporáneas (mayoritariamente ateas o agnósticas), gran parte del pensamiento cristiano y no cristiano no ha sabido tener el cuidado que demanda el viejo refrán medieval recogido por Lutero: “Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten”, que traducido es: “No tirar al bebé junto con el agua del baño”. Un refrán que aplica a la locura de quienes, por deshacerse de algo malo, desechan también todo lo bueno.
Decididas a corregir los males que ha traído el machismo a la humanidad –en especial, al género femenino–, o en su afán de prevenir los inconvenientes que el feminismo podría acarrear a las sociedades, ellas y ellos han descartado la profunda sabiduría que contiene el pensamiento bíblico cristiano en relación a los roles diferenciados y complementarios que varones y mujeres han recibido como responsabilidad vital de parte de Dios en la ecología del Reino.
“Ni machismo, ni feminismo, sino todo lo contrario”; si bien como una anecdótica afirmación política resultó jocosamente contradictoria, aplicada a este tema la frase adquiere más bien una dimensión profunda y seria, por cuanto ambos extremos ideológicos han incurrido en iguales distorsiones.
El machismo ha sido definido semánticamente por el DRAE como una expresión derivada de la palabra “macho” que consiste en una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Pero en su sentido más estricto, hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto. Esto se expresa de diversas maneras: leyes discriminatorias hacia la mujer, diferencia de tratamiento en el caso del adulterio o embarazo prematrimonial, discriminación en las actividades económicas y la división del trabajo, negación del derecho a voto u otros derechos civiles, educación sexista y, cómo no, discriminación religiosa, no podemos negarlo.
Su contraparte, el feminismo, es un conjunto muy amplio de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos, cuyo punto de confluencia es el objetivo de conseguir la igualdad de derechos entre varones y mujeres, en tanto que seres genéricamente humanos. Ideología eminentemente crítica, que se ha definido históricamente por contradicción, ha obtenido importantes cambios sociales: el sufragio femenino, el empleo igualitario, el derecho a solicitar el divorcio, el derecho de controlar sus propios cuerpos y decisiones médicas como el aborto o interrupción voluntaria del embarazo, entre otros.
Hasta ahí, bien con casi todo. Pero precisamente porque equivocadamente el machismo ha pretendido por siglos contar con el aval de la revelación bíblica, el segundo ha terminado “tirando al bebé junto con el agua del baño”. Es decir, ha ido forjando un pensamiento en el que se niega la existencia de un “rol femenino” propiamente dicho fruto de una realidad consubstancial a la mujer, y lo atribuye a la mera construcción cultural. Es decir, cuestiona cualquier construcción de la feminidad y de la mujer –incluido el bíblico– por haber sido forjado en el contexto de una visión del mundo “androcentrista”.
Es más: por esa misma razón el feminismo también cuestiona la construcción de la masculinidad, del concepto de varón, considerándolo igualmente artificial, cultural. De ahí su decidido apoyo a los movimientos homosexuales en su amplia gama de expresiones.
Aquí volvemos a nuestra premisa: no se hace justicia a la Escritura cuando se le atribuye machismo, como tampoco se le haría justicia si se le atribuyese feminismo. Aunque la Palabra de Dios registra, sin duda, el pensamiento y conducta machista del mundo antiguo, eso no quiere decir que lo avale. La revelación divina encarnada luego en Jesucristo nos conduce por otro derrotero que, de un lado, descarta ambos extremos y, de otro, recala en territorios en los que es necesario aceptar como punto de partida una voluntad creadora divina y un diseño de géneros complementario.
En cierto modo, no se equivocaría el feminismo si señalase que este diseño de géneros bíblico es un producto cultural. Claro que lo es. Sin embargo, para los hombres y mujeres que creemos en la existencia de un Ser Supremo Creador de todo lo existente, encarnado y revelado en Jesús de Nazaret, este producto cultural no es humano, pues tiene un origen supremo y perfecto. Uno en el que la feminidad y la masculinidad ni se excluyen ni se atropellan en ningún sentido, sino que, por el contrario crean una sinergia de enorme potencia.
Así, la enseñanza bíblica sobre la sujeción de la esposa al esposo en el matrimonio no es machista en forma alguna si se toma en cuenta que el esposo, como contraparte, tiene el deber de amarla “tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella”. Es decir, de una manera sacrificial y superlativa. ¿O acaso pensamos que la obediencia de los hijos a los padres, o de los empleados a sus empleadores, establece una afrenta a su condición igualitariamente humana? Iguales pero diferentes; un juego de roles de perfecta armonía, una ecología social cuyos frutos hablan por sí mismos sanamente aplicados en el núcleo familiar.
Eso no establece supremacías de ningún tipo o supone que en materias como la parental, familiar, laboral o profesional, entre otras, varón o mujer sean más o menos aptos, superiores ninguno respecto del otro. De hecho, las extraordinarias mujeres solteras o viudas que deben asumir el rol de padre y madre (como parece haber sido el caso de la madre del propio Jesús y de varias figuras de la antigüedad bíblica) son una realidad que elimina de plano esa clase de paradigmas machistas (como el de la fortaleza masculina y la debilidad femenina, o el de “los hombres no lloran” y “las mujeres a la cocina”, por citar los menos nocivos) que tanto daño han ocasionado al mensaje de las buenas noticias de Jesucristo.
Que todos los hombres y mujeres que hemos abrazado el mensaje del evangelio podamos vivir plenamente en esa ecología de origen divino. Que nuestra masculinidad y feminidad brillen con la luz intensa del propósito divino, honrando a un Dios que no hace acepción de personas, lejos de machismos obsoletos y de feminismos que terminan arrojando al bebé junto con el agua del baño.